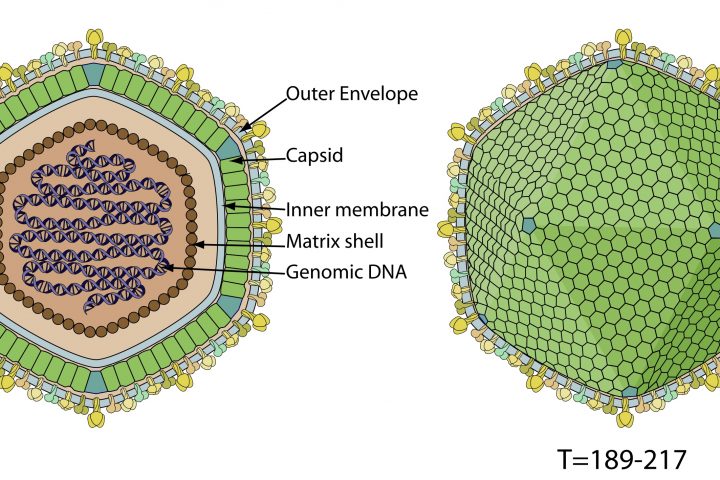En 1656, una terrible epidemia de peste azotó todo el Reino de Nápoles. Se estima que murió más de un millón de personas y al menos un tercio de la población de la ciudad de Nápoles. Algunas ciudades y pueblos quedaron prácticamente vacíos. Los cronistas de la época relatan escenas de un colapso total: cadáveres apilados en las calles durante días, a menudo devorados por perros o ratas; monasterios y hospitales desbordados; fosas comunes enormes fuera de las ciudades… Familias enteras morían en cuarentena dentro de sus casas, clausuradas con tablones desde el exterior por las autoridades. El brote se prolongó durante dos largos años.

Micco Spadaro – Largo Mercatello durante la peste a Napoli (1656)
Fue entonces cuando se popularizaron los “médicos de la peste”, una de las pocas figuras visibles en las calles. Ataviados con un curioso traje especial (lo que hoy denominamos EPI: equipo de protección individual) intentaban tratar a los enfermos, pero sobre todo firmaban certificados de defunción, llevaban registros de los muertos, ayudaban en el entierro de los cadáveres y supervisaban las cuarentenas, entre otras cosas.

El traje, diseñado para reducir el contagio, se componía de una máscara con forma de pico de ave, con dos orificios para respirar, a menudo rellenos de esencias, hierbas aromáticas o vinagre, para «filtrar» los vapores nocivos (miasmas) y el olor a putrefacción. Los ojos solían ir cubiertos de unos cristales y llevaban una túnica larga encerada o de cuero, impermeabilizada contra los fluidos, guantes, botas y sombrero de ala ancha. Además, portaban un bastón o vara larga, que les permitía examinar a los pacientes sin tocarlos directamente. Un aspecto realmente terrorífico.
Las tres pandemias de peste
A lo largo de la historia, pocas enfermedades han dejado una huella tan profunda en la humanidad como la peste que ha ido apareciendo y desapareciendo durante siglos. Ha azotado a la humanidad en al menos tres grandes oleadas pandémicas. La primera pandemia de peste que se tiene noticia es la denominada peste de Justiniano (541-544 d.C.). Comenzó en Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, se extendió por todo el Mediterráneo. Se estima que mató entre 25 y 50 millones de personas y en distintas oleadas duró hasta el año 750.
La denominada peste negra (1346–1353) llegó a Europa desde Asia a través de barcos genoveses. En apenas cinco años mató entre 75 y 200 millones de personas y en eliminó al menos un tercio de la población europea. Cambió radicalmente la economía, las estructuras sociales y la cultura. Sus rebrotes se repitieron durante siglos: la peste de Nápoles (1656), la Gran Plaga de Londres (1665), o la peste de Marsella (1720) son algunos ejemplos.
La tercera ola pandémica surgió en la provincia china de Yunnan (1855) y se expandió al mundo desde Hong Kong. Alcanzó India, África, América del Sur y Oceanía. Provocó más de 12 millones de muertes, principalmente en Asia y continua hoy en día.
Bacterias, ratas y pulgas
El agente causal de la peste, la bacteria Yersinia pestis, fue descubierto en 1894 durante la epidemia en Hong Kong. El descubrimiento se le atribuye a dos científicos: Alexandre Yersin (suizo-francés), del Instituto Pasteur, y Shibasaburō Kitasato (japonés), discípulo de Robert Koch. Ambos llegaron casi al mismo tiempo al lugar del brote, pero Yersin logró aislar con mayor precisión el bacilo a partir de muestras de los ganglios linfáticos (bubones) de los pacientes y demostró su presencia también en los roedores. La bacteria fue llamada inicialmente Pasteurella pestis (por lo del Instituto Pasteur) y más tarde renombrada en su honor como Yersinia pestis.
Las ratas negras (Rattus rattus) son el reservorio o almacén de la bacteria. Cuando una rata se infecta, la bacteria se multiplica en su sangre, y las pulgas que la pican se convierten en vectores. Las ratas infectadas suelen morir rápidamente, lo que obliga a las pulgas a buscar nuevas fuentes de alimento, un nuevo hospedador: los humanos u otros animales. Además, otras especies de roedores silvestres, como marmotas o ardillas, que pueden albergar la bacteria actuando como reservorios naturales sin morir, lo que permite que el patógeno persista en la naturaleza.

El ser humano puede infectarse por la picadura de pulgas infectadas, por contacto directo con líquidos corporales de animales o personas infectados o materiales contaminados, o por la inhalación de gotículas respiratorias de pacientes infectados.
Peste bubónica, neumónica o septicémica
La peste tiene varias formas clínicas. La peste bubónica es la forma más común. Se transmite a los humanos a través de la picadura de pulgas infectadas, que han adquirido la bacteria de roedores. Se caracterizada por la inflamación de los ganglios linfáticos en ingles, axilas o cuello. Estos hinchazones, tensos y dolorosos, se denominan bubones, de ahí el termino de “peste bubónica”. La peste bubónica raramente se transmite entre personas. Sin embargo, puede evolucionar y diseminarse a los pulmones, causando una forma más grave y virulenta de la enfermedad denominada peste neumónica o pulmonar. Se puede transmitirse directamente de persona a persona a través de gotas respiratorias. La peste septicémica se produce cuando la bacteria se disemina por todo el cuerpo a través de la sangre. El término “peste negra” hace referencia al oscurecimiento de la piel causado por hemorragias internas y necrosis en los casos más graves, especialmente en la peste septicémica.
Sin tratamiento, la peste bubónica puede matar hasta al 60% de los infectados, y la forma pulmonar puede tener una mortalidad cercana al 100%. Sin embargo, hoy en día, la peste, si se diagnostica a tiempo, se puede curar con antibióticos (estreptomicina, gentamicina, doxiciclina…). Además, existen vacunas experimentales de uso limitado en situaciones de riesgo, que no forman parte de los calendarios vacunales habituales.
La peste hoy en día
Aunque ya no provoca pandemias, la peste sigue existiendo. Se considera una enfermedad zoonótica reemergente en ciertas regiones de África (especialmente en Madagascar, República Democrática del Congo, Uganda y Tanzania), Asia central (Vietnam, Mongolia, China…) y América (zonas rurales del suroeste de Estados Unidos, Perú, Bolivia y Ecuador). Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2015 se notificaron 3248 casos en el mundo, 584 de ellos mortales, aunque pueden ser más por falta de diagnóstico.
¿Cómo ha cambiado la virulencia de la peste a lo largo de la historia?
Esta es la pegunta que ahora han querido responder un grupo de investigadores de Canadá y del Instituto Pasteur de Francia. Un de las teorías de cómo las pandemias van evolucionando sostiene que la virulencia de los patógenos se va atenuando con el tiempo y se van adaptando a su hospedador. Normalmente una disminución de su virulencia va asociada a una mayor capacidad de transmisión, hasta que se llega a un equilibrio. Pero, ¿es esto cierto en el caso de la peste?
Los investigadores han tenido acceso a varios cientos de genomas antiguos y modernos de la bacteria Yersinia pestis, de las tres pandemias históricas. Han analizado la presencia de un gen concreto, el gen pla que controla la expresión de una proteína esencial para la virulencia de la bacteria. Este gen está localizado en un plásmido del que hay múltiples copias en el citoplasma (un plásmido es una pequeña molécula de ADN circular que flota dentro de la célula bacteriana, pero no forma parte del cromosoma principal).
Los resultados han demostrado una disminución del número de copias del gen pla en las tres pandemias, en concreto unos 100 años tras el inicio de cada pandemia. Esto supone una disminución de la virulencia de la bacteria. Lo curioso es que esta atenuación no es debida a una mutación del gen sino a una disminución en el número de copias del gen: menos copias del gen menos virulencia. Los autores interpretan esta atenuación de la virulencia como una adaptación evolutiva favorecida en ambientes con bajas densidades de roedores, debido a la alta mortalidad tras las olas epidémicas.
Durante los primeros años de una pandemia, las poblaciones de ratas eran abundantes y bien conectadas. En ese contexto las bacterias altamente virulentas (con muchas copias del gen pla) eran favorecidas porque mataban rápidamente al hospedador y facilitaban la transmisión por pulgas. Esto coincidía con altas tasas de infección, elevada mortalidad y rápidas cadenas de transmisión en humano.
Sin embargo, a medida que la peste diezmaba las poblaciones de roedores, las condiciones cambiaban: las ratas murieron en masa, las que sobreviven quedaban en poblaciones fragmentadas y dispersas y la probabilidad de transmisión del patógeno entre grupos de roedores se redujo. En ese nuevo escenario, una bacteria menos virulenta (con menos copias del gen pla) tendría una ventaja porque permitiría que los roedores infectados vivieran más tiempo, se desplazaran y diseminaran la infección entre colonias de roedores más distantes. De esta forma se aseguraría la persistencia del patógeno mediante “epidemias reemergentes”, en vez de olas devastadoras seguidas de extinción. Esto explicaría la persistencia de la peste durante siglos tras su aparición inicial, a pesar de su menor capacidad de causar una enfermedad fulminante.
De nuevo One Health: todo está conectado
Este razonamiento rompe con el modelo clásico de compensación transmisión-virulencia, y propone una dinámica más compleja: la virulencia no solo se adapta al hospedador individual, sino a la ecología poblacional del hospedador, un ejemplo de selección ecológica a nivel poblacional. Se trata, por tanto, de una nueva hipótesis de selección natural a nivel poblacional que vincula la ecología de los roedores con la evolución de la virulencia bacteriana.
La peste no solo fue una enfermedad episódica sino que pudo mantenerse como endemia baja en animales durante largos periodos mediante cepas atenuadas. La evolución de Yersinia pestis no puede entenderse sin considerar la densidad y conectividad de los hospedadores animales y no sólo sus efectos en humanos. Es un ejemplo claro de cómo la ecología y la evolución se entrelazan en el curso de las enfermedades infecciosas históricas.
Todo está conectado: bacterias, ratas y roedores, pulgas, el ser humano… Para entender la virulencia de un patógeno, su permanencia y transmisibilidad en la población en necesario una visión ecológica.
Referencia:
Attenuation of virulence in Yersinia pestis across three plague pandemics. Kaur Sidhu, R., et al. 2025. Science. 388(6750): eadt3880.